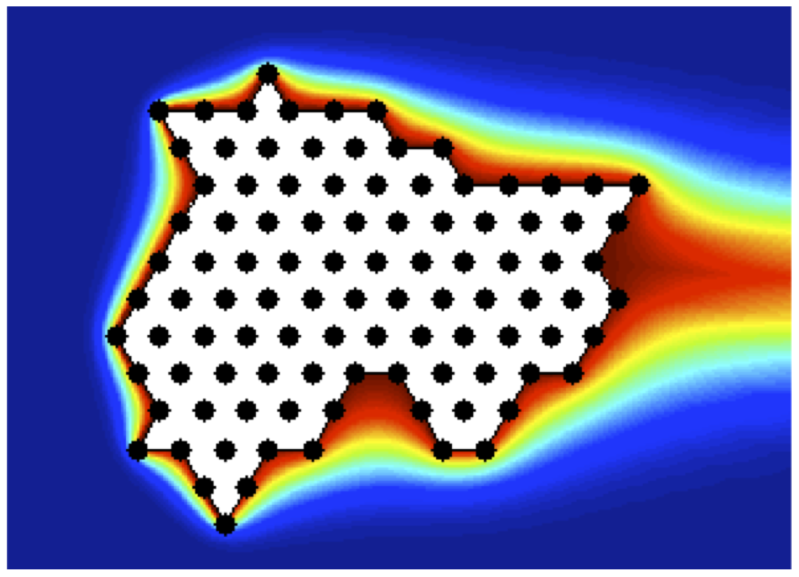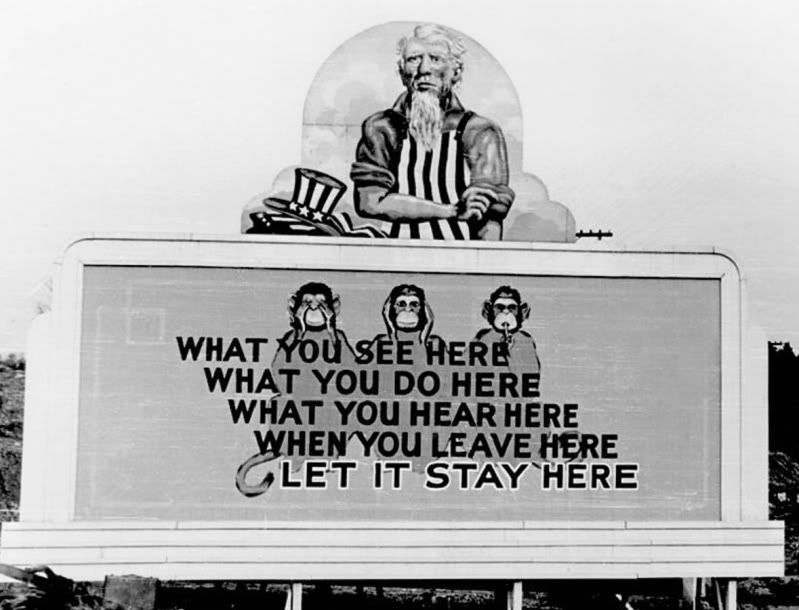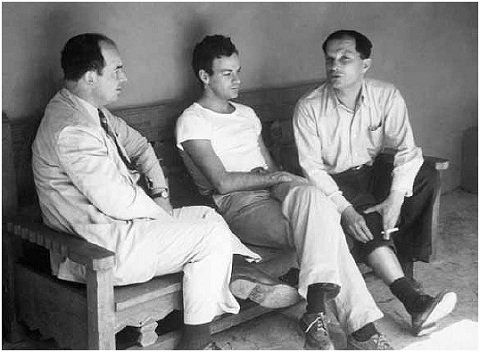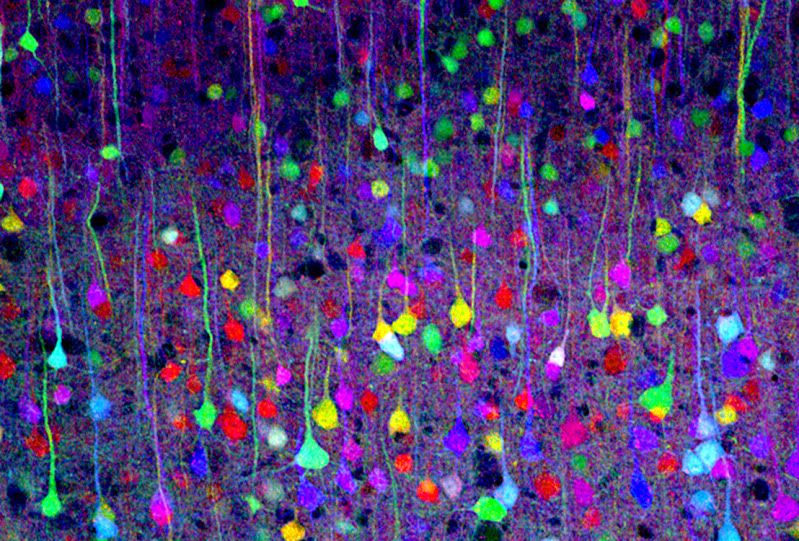¿Por qué tenemos hijos? Es una pregunta muy simple y a la que se
podrá dar muchas respuestas, pero sólo una es la correcta: tenemos
hijos porque estamos genéticamente determinados para ello. No hay
más. Después le podemos buscar la justificación que queramos, pero
el hecho cierto es ese. De hecho, un análisis puramente racional
puede llegar a la conclusión que es económicamente más eficiente,
fisiológicamente menos estresante y emocionalmente igual de
gratificante cultivar amistades adecuadas y, quizás, tener una
mascota. Así, por ejemplo, personas, que por motivos religiosos
(cristianos, budistas, etc.) en muchos casos, viven en comunidad y
sin hijos están perfectamente realizadas, tienen apoyo en su vejez y
son felices, que es de lo que se trata en definitiva.
Los beneficios que puede aportar un hijo en la especie humana son
sólo perceptibles a largo plazo. Entonces, ¿qué clase de
compensación a corto pueden aportar, sobre todo a la madre que
invierte su cuerpo, sus horas de sueño y el desarrollo futuro de su
vida? Usando un símil un poco grosero pero comprensible, si un
fumador es incapaz de renunciar a un cigarrillo (“beneficio” a
corto) en aras de su salud futura (beneficio a largo), ¿cómo es
posible renunciar a muchas cosas a corto y medio plazo a favor de un
posible beneficio futuro (mantenimiento en la vejez/perpetuación de
los genes) invirtiendo en un hijo? La respuesta no puede ser otra que
existen mecanismos de compensación a corto de los que las madres no
son siquiera conscientes.
Efectivamente, decidimos tener hijos y cuidarlos con
desprendimiento y sacrificio, cuando en realidad estamos respondiendo
a un automatismo. Y parte de ese automatismo pasa por cómo cambia el
encéfalo de las madres (y también el de los padres, pero este es un
mecanismo diferente). Sí, has leído bien, la mujer que hoy se queda
embarazada tiene un encéfalo que funciona de forma diferente a como
lo hará nueve meses después, aunque ella pueda creer que sigue
siendo el mismo (lo que es equivalente a decir “que ella cree que
es la misma”). Sobre esto se ha escrito mucho pero un reciente
estudio publicado en Frontiers of Psychology
por un equipo internacional encabezado por
Johan Lundström, del Instituto Karolisnska (Suecia), nos da un
ejemplo magnífico de lo que estamos intentando contar.
Todo el que haya cogido un bebé en brazos ha notado que este
desprende un olor distintivo y agradable. Pues bien, Lundström et
al. lo que han hecho ha sido comprobar empleando resonancia magnética
funcional (fMRI) que los encéfalos de las madres recientes responden
significativamente más a este olor que los de las mujeres que no son
madres. Además esta respuesta se produce en los centros relacionados
con la recompensa y la motivación: el olor del bebé está
compensando neuroquímicamente los desvelos y sacrificios de la
madre.
Los investigadores estudiaron a dos grupos de mujeres. El primero
estaba constituido por aquellas que habían sido madres entre tres y
seis semanas antes del comienzo del experimento. El otro por mujeres
de similares características que nunca habían sido madres. Para
evitar el efecto de la presencia de bebés, los investigadores
emplearon la ropa de algodón que había estado en contacto
directamente con los cuerpos de bebés de una guardería de Dresde
(Alemania) y, por tanto, sin absolutamente ninguna relación con las
participantes en el estudio. Haciendo pasar aire limpio por esta ropa
se hacía llegar a la nariz de las voluntarias el olor y su respuesta
se midió con fRMI. Independientemente de lo anterior, las mujeres respondieron a un cuestionario sobre el olor percibido: familiaridad,
agrado e intensidad.
Si bien las evaluaciones cualitativas dadas por el cuestionario
resultaron similares en ambos grupos, los resultados del fMRI no lo
fueron tanto. Ambos grupos de mujeres activaban las mismas regiones
encefálicas al percibir el olor: el putamen, y los núcleos caudados
dorsal y medial. Pero en los encéfalos de las madres recientes la
actividad neuronal era sensiblemente mayor. Esta modificación en la
respuesta del encéfalo podría ser la expresión de una adaptación
que asegura que una madre cuide de su hijo.
En otras palabras, ya que el recién nacido no puede comunicarse
verbalmente más allá del llanto indiscriminado, ni por medios
visuales (gestos) aparte de los básicos, el principal vínculo que
se produce entre madre y bebé es puramente químico. De tal manera
que se atendería al bebé por el placer que conlleva estar junto a
un bebé que huela a bebé sano y limpio (que, de paso, no llora). El
mismo mecanismo que lleva a un adicto a consumir la droga que ha
cambiado su encéfalo.
Referencia:
Referencia:
Lundström J.N., Mathe A., Schaal B., Frasnelli J., Nitzsche K., Gerber J. & Hummel T. (2013). Maternal status regulates cortical responses to the body odor of newborns., Frontiers in psychology, PMID: 24046759


.jpg)