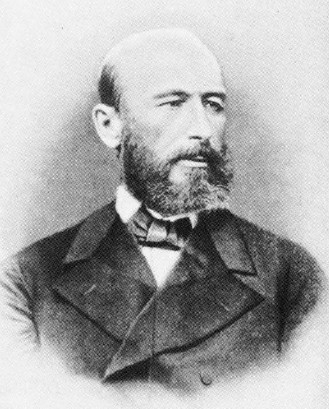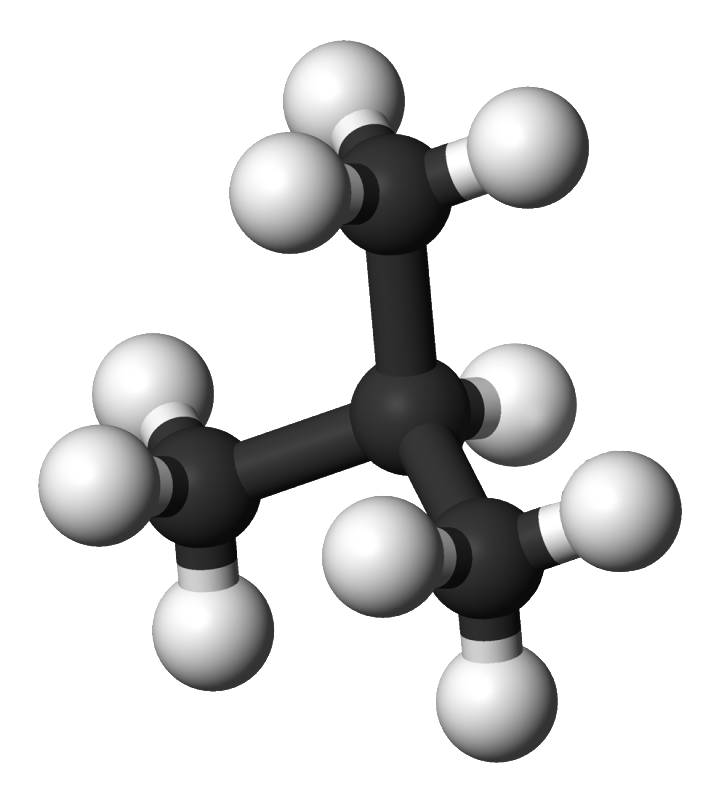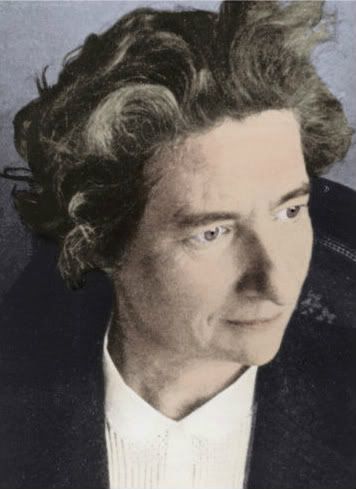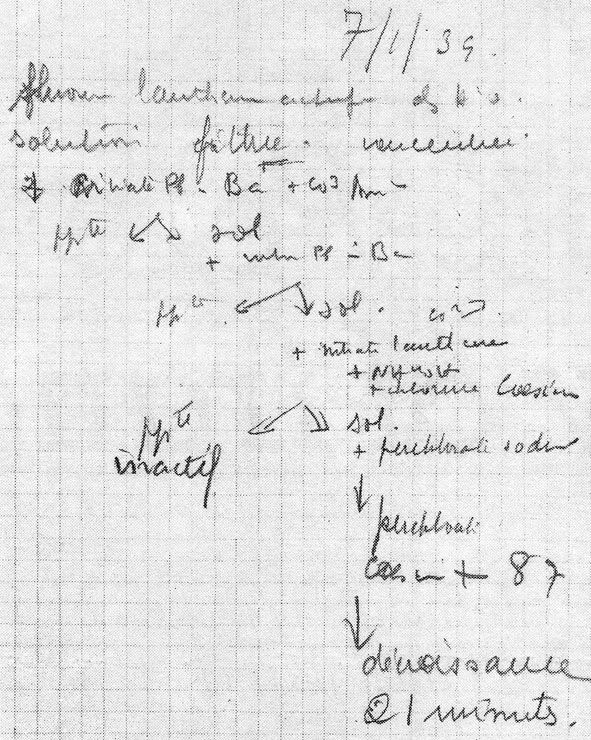En 1911 el comité Nobel concedía el
premio de química a Marie Curie “como reconocimiento a sus
servicios en el avance de la química por el descubrimiento de los
elementos radio y polonio, por el aislamiento del radio y el estudio
de la naturaleza y compuestos de este elemento extraordinario.”
Que Marie Curie merecía el premio
nadie lo discute, ni lo haremos nosotros en lo que sigue. Ahora bien,
también es cierto, que nada de lo relacionado con el descubrimiento
del polonio y el radio hubiese sido posible sin los conocimientos
químicos de Gustave Bémont. Es nuestro objetivo en este breve texto
exponer algo de la química del descubrimiento, la mejor forma,
creemos, de comprender la verdadera dimensión de las aportaciones de
Gustave Bémont. Por otra parte quizás también sería interesante
desmitificar la imagen del trabajo aislado de la pareja Curie en sus
primeros años de colaboración, por lo que mencionaremos a todo
aquel que nos conste que ayudó de alguna manera relevante (que
fueron, mire usted, mayoritariamente químicos).
 |
| El fantasma, Pierre y Marie Curie en el laboratorio de rue Vauquelin / Foto tal cual aparece en Wikimedia Commons |
Un tema para la tesis
La anécdota de la vida de Marie Curie
es tan conocida que no abundaremos en ella. Baste decir que Marie
Curie obtuvo su segunda licenciatura (en matemáticas) en 1894, tras
haber obtenido la de física en 1893 y haber comenzado a trabajar
bajo la supervisión de Gabriel Lippmann (quien a la postre sería su
director de tesis y su primera conexión con la Academia de Ciencias;
curiosamente obtendría el Nobel en 1908, después de que su pupila
lo consiguiese en 1903). En 1895 se casó con Pierre Curie, un físico
conocido por sus estudios en magnetismo y simetría cristalina que,
junto a su hermano Jacques, había descubierto el efecto
piezoeléctrico en 1882. Pierre era en ese momento profesor e la
Escuela Municipal de Física y Química Industriales (EMFQI), sita en
el número 10 de la rue Vauquelin de la ciudad de París.
El
descubrimiento de la radioactividad por parte de Becquerel había planteado un problema desconcertante:
las sales de uranio mantenían en el tiempo, sin una fuente de
energía externa, la capacidad de ennegrecer una placa fotográfica.
Marie, que buscaba tema para su tesis decidió investigar el
fenómeno.
El 11 de febrero de 1898 Marie comienza una búsqueda sistemática
de elementos y compuestos con la capacidad de conferir conductividad
eléctrica al aire (lo que hoy llamaríamos elementos y compuestos
radioactivos). Comprobó, usando para ello una antigua sala de
disección anexa a las instalaciones de la EMFQI, todas las muestras
de que disponía en la escuela más las que pidió prestadas a
distintos laboratorios de la ciudad. La lista de materiales
analizados es bastante extensa y puede ser agrupada en tres grandes
grupos:
1) Metales y metaloides disponibles habitualmente (de la colección
mantenida por el profesor Etard, EMFQI)
2) Sustancias raras: galio, germanio, neodimio, praseodimio,
niobio, escandio, gadolinio, erbio, samario y rubidio (proporcionadas
por Demarçay); itrio, iterbio junto con un “nuevo erbio”
(proporcionadas por Urbain)
3) Rocas y minerales (colección de la EMFQI)
Los resultados obtenidos fueron lo
suficientemente interesantes como para que el profesor Lippmann
presentase una nota de Marie (ella sola, sin Pierre como coautor) a
la Academia de Ciencias y para que Pierre abandonase sus propias
investigaciones cristalográficas para dedicarse de lleno al nuevo
fenómeno.
El uranio y algo más
Marie descubrió que todos los minerales que eran activos
contenían o bien uranio o bien torio (esto último lo había
descubierto independientemente dos meses antes Gerhard Schmidt; en
esta época de efervescencia los descubrimientos se atribuían por
diferencias de meses, si no semanas, como bien supo un hoy olvidado
Silvanus Thompson que descubrió la “hiperfosforescencia” del
nitrato de uranio en febrero de 1896, exactamente a la vez que
Becquerel, pero éste lo comunicó públicamente antes. De ahí la
prisa de Marie y Lippmann por comunicar resultados parciales).
Pero el resultado más importante de Marie fue que la pechblenda,
una variedad de uraninita (UO2), era (es) cerca de cuatro
veces más activa que el uranio metálico, que la chalcolita (hoy
metatorbernita), Cu(UO2)2(PO4)2·8
H2O, lo era alrededor de dos veces y que la autunita,
Ca(UO2)2(PO4)2·12H2O,
aunque menos marcado que los anteriores, también presentaba una
actividad anómala. Tras sintetizar chalcolita en el laboratorio a
partir de sus constituyentes puros, Marie comprobó que en la
chalcolita sintética la actividad era proporcional al contenido de
uranio. Esto la llevó a una conclusión que aparece en la nota a la
Academia en una frase clave: “Este hecho es muy notable y sugiere
que estos minerales podrían contener un elemento mucho más activo
que el mismo uranio”.
De la física a la química
El matrimonio Curie se enfrentaba ahora a la necesidad de
investigar la pechblenda. Si bien podía usar el dispositivo
inventado por Pierre para medir la actividad de los compuestos y
guiar el trabajo, los conocimiento necesarios de química
sobrepasaban de manera notable los que la pareja pudiese tener.
Afortunadamente estaban en el lugar ideal para encontrar la ayuda
que necesitaban. Como centro de formación en química industrial la
EMFQI contaba con grandes especialistas en el tratamiento de
minerales. Pierre recurrió al mejor: Gustave Bémont, el chef de
travaux de chimie , el responsable de las prácticas de química
en la Escuela. Él, tras muchas pruebas, terminó diseñando para
ellos la siguiente marcha analítica (que es la que aparece en la
nota de Pierre y Marie, no Bémont, que Becquerel presentó a la
Academia con el descubrimiento del polonio):
 |
| Marcha analítica para el polonio. Véase el texto para una explicación / Tomado de Adloof & McCordick "The Dawn of radiochemistry" (1995) Radiochimica Acta 70/71, 13-22 |
El tratamiento de los primeros 100g de pechblenda comenzó el 14
de abril de 1898. Lo que sigue da una idea de la pericia analítica
necesaria para llevarlo a cabo.
La muestra se molió y fue tratada con HCl. Los residuos
insolubles aún eran muy activos, por lo que tras fundirlos con una
mezcla de carbonato potásico e hidróxido sódico se solubilizaron
con ácidos.
El tratamiento de la disolución ácida con H2S fue un paso muy
importante, digno de una gran experiencia química, ya que los
sulfuros precipitados eran más activos que el resto de la disolución
residual. La actividad en los sulfuros era insoluble en sulfuro de
amonio, por lo que pudo separarse de As y Sb. El resto de sulfuros
insolubles se disolvieron con nítrico tras la adición de sulfúrico
y parte de la actividad acompañaba al sulfato de plomo. Finalmente
se encontró la actividad mayoritariamente concentrada en la última
fracción, que contenía “sólo” bismuto y plomo.
Separar la sustancia activa del bismuto y el plomo por métodos
húmedos resultó tremendamente laborioso. Esta frase tan sencilla
nos debe dar una idea de la inmensidad del trabajo llevado a cabo:
cada ensayo significaba tratar una muestra no pequeña del residuo al
que se llega tras todos los pasos anteriores. Finalmente encontraron
que la precipitación fraccionada repetida podía ser una vía,
angustiosamente lenta, pero segura. Al añadir agua a una disolución
ácida del residuo las fracciones que precipitaban antes eran las que
portaban la mayor parte de la actividad. De esta forma el 6 de junio
tenían un sólido 150 veces más radioactivo que el uranio.
Mientras tanto Pierre probaba cosas nuevas, a ver si alguna podía
ser útil. El mismo 6 de junio se le ocurrió calentar el residuo en
un tubo de vacío a varios cientos de grados: los sulfuros de bismuto
y plomo se quedaron en la parte caliente del tubo, mientras que en la
parte fría (entre 250 y 300ºC) condensaba una capa negra con la
actividad. Ese día el equipo consiguió una muestra 330 veces más
activa que el uranio. Tras reiterar el proceso, purificando la
muestra, consiguieron llegar a 400 veces.
La nota presentada por becquerel, y firmada por Pierre y Marie (no
por Bémont, reiteramos) termina diciendo: “Creemos que la
sustancia que hemos recuperado de la pechblenda contiene un hasta
ahora metal desconocido, similar al bismuto en sus propiedades
analíticas. Si la existencia de este nuevo metal se confirma
proponemos que se le llame polonio en honor de la tierra natal de uno
de nosotros”.
Por primera vez en la historia se anunciaba el descubrimiento de
un elemento sin aislarlo y sin medir sus propiedades físicas.
Demarçay, renombrado espectroscopista, fue incapaz de detectarlo, lo
que no es de extrañar habida cuenta de la bajísima concentración
en la muestra (del orden de nanogramos). Hubo que esperar al
tratamiento de varias toneladas de pechblenda en 1910 (cosa que
hicieron Marie y André Debierne; ese mismo año Debierne,
descubridor del europio, ayudó a Marie a obtener el radio metálico)
para obtener una muestra de 2 mg de producto que contendría
aproximadamente 0,1 mg de polonio.
 |
| Gustave Bémont, Pierre y Marie Curie en el laboratorio de rue Vauquelin |
El equipo siguió trabajando en lo que después sería el
descubrimiento del radio a finales de año. En esta ocasión la nota a la Academia sí
aparece firmada por los Curie y Bémont, como era de justicia. Sin
embargo, la historia ha querido que Gustave Bémont (1857-1937), que podría haber justamente compartido el Nobel con Marie, quedase reducido a una mención en una
placa en el 10 de la rue Vauquelin que casi nadie termina de leer.
Esta entrada es una participación de Experientia docet
en la XXVI Edición del Carnaval de Química que organiza El cuaderno de Calpurnia Tate.