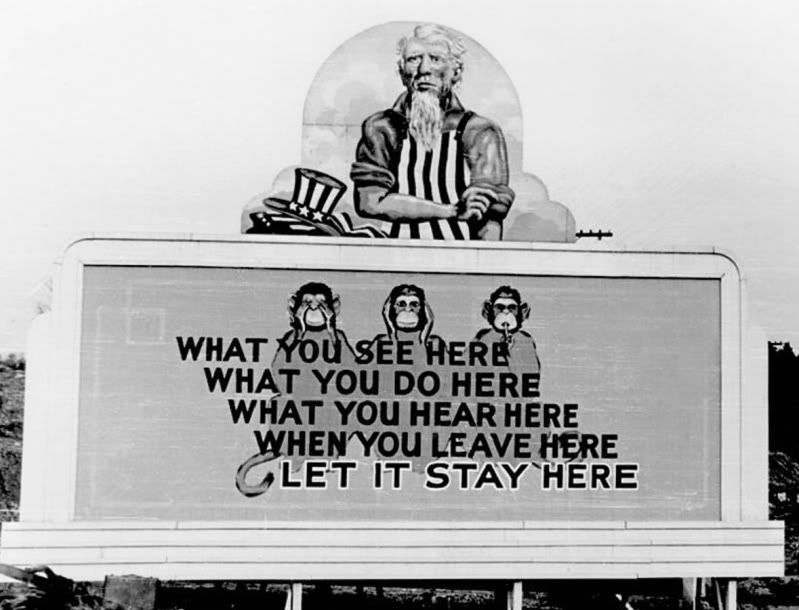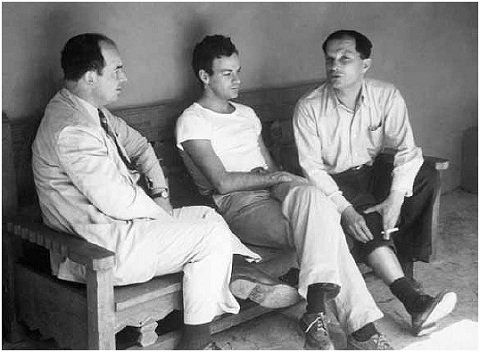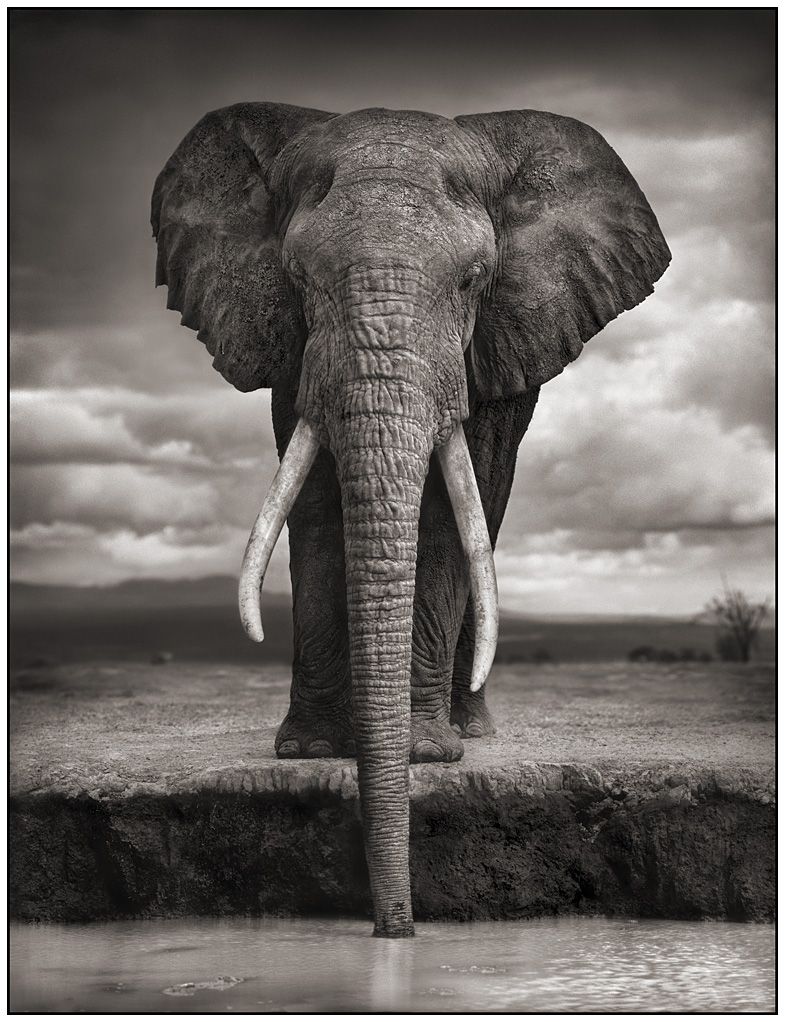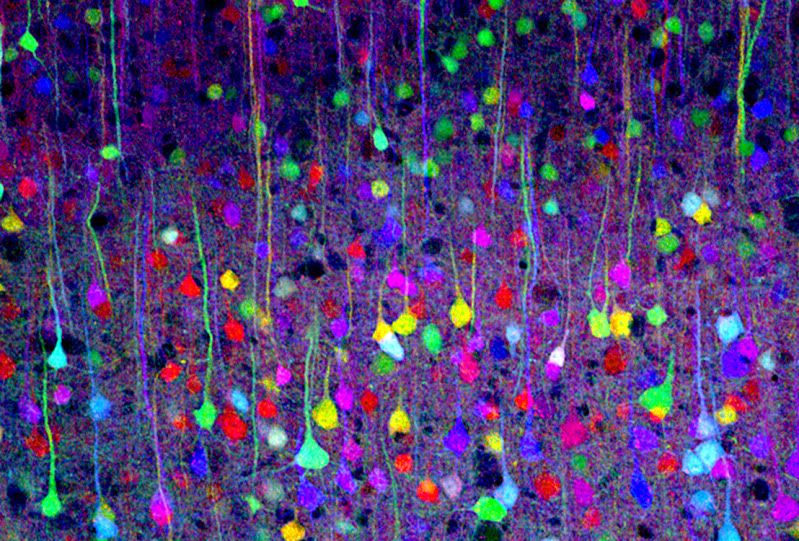Es hielo abrasador, es fuego helado,
es herida,
que duele y no se siente,
es un soñado bien, un mal presente,
es
un breve descanso muy cansado.
Es un descuido, que nos da
cuidado,
un cobarde, con nombre de valiente,
un andar solitario
entre la gente,
un amar solamente ser amado.
Es una
libertad encarcelada,
que dura hasta el postrero
paroxismo,
enfermedad que crece si es curada.
Éste es el
niño Amor, éste es tu abismo:
mirad cuál amistad tendrá con
nada,
el que en todo es contrario de sí mismo.
Este texto es un soneto de Francisco de Quevedo. En lo que solemos
llamar “cultura” un comentario del mismo podría ser algo tal que
así.
Habrá quien, leyendo esto, alabe la capacidad analítica del
comentarista y su conocimiento de la teoría literaria. Sin embargo,
la cultura científica aporta otra dimensión al poema que no le
resta un ápice de su belleza formal y sí pone en valor la agudeza
de su autor. Algo que hoy día lamentablemente sólo es valorado por
unos pocos. En lo que sigue vamos a intentar explicar en qué
consiste esa otra dimensión.
Explicando el enamoramiento
Cupido, el niño arquero y enredante al que el poema se refiere
como niño Amor, se supone que dispara flechas que hacen que la gente
se enamore; pero hay poca evidencia científica de que esto sea así.
Platón, en su línea, proponía una explicación muy bonita sobre la
pérdida de la “otra mitad” que todavía atormenta a muchos
adolescentes, y a otros que no lo son tanto, en forma de media
naranja ideal; pero este argumento no pasa la revisión por pares.
Otra posibilidad es recurrir a pociones al estilo de
Tristán e Isolda, pero que nadie espere más resultados de este remedio que de
los adivinos de la tele. Hasta aquí, las letras.
El hecho cierto es que el enamoramiento y sus síntomas, que
Quevedo describe magistralmente, existen. Los antropólogos han
llegado a la conclusión de que es una constante universal (o casi,
siempre hay algo por comprobar): no existe cultura humana conocida en
el planeta que no sepa de primera mano lo que es el enamoramiento.
Entonces, si es universal, debe existir una base biológica para
él. En otras palabras, no puede ser simplemente una tradición
cultural como el fútbol o los tatuajes. Habrá que echar un vistazo
pues, sin ánimo de ser exhaustivos, a la acción de genes, neuronas
y hormonas si queremos empezar a comprender el síndrome de
enajenación mental transitoria al que se refiere Quevedo y que
llamamos enamoramiento.
Casanovas y Marcillas
En este punto, y antes de seguir adelante, conviene dejar claro un
aspecto importante. En lo que sigue se habla de apareamiento y de
enamoramiento indistintamente, porque el enamoramiento no es más que
la vestidura con la disfrazamos el apareamiento. Como apuntábamos
más arriba, el enamoramiento es una alteración mental (una
enajenación) que dura un tiempo (transitoria) que idealiza al otro,
rebaja el riesgo percibido y favorece, en última instancia, la
procreación.
Todos conocemos especies en las que las parejas se forman para
toda la vida de los individuos y otras en las que la promiscuidad es
la regla. Los humanos oscilamos entre el “amor cortés”
(platónico) de Dante por Beatriz (en la imagen) y todo lo contrario. Esta
“elección”, ¿es algo espiritual, platónico, trascendente o es
biológico, genético?
Naturalmente, si hay un fenómeno biológico que se encuentra
entre la inmensa mayoría de los individuos de una especie lo que
cabe pensar es que esté predeterminado de una forma o de otra en los
genes. El problema con el enamoramiento es que es un fenómeno
complejo, muy probablemente controlado por interacciones entre muchos
productos genéticos distintos. Esto dificulta mucho su estudio como
ocurre con el alzhéimer o las dolencias cardíacas. Si, además, por
razones éticas muy comprensibles, no se pueden hacer experimentos
con humanos, la cosa se complica.
Gracias a la teoría de la evolución, sabemos que estamos
relacionados genéticamente con muchas especies, con la que
compartimos mucho más que un antepasado común. Esto permite que los
estudios genéticos en animales, si bien no pueden responder a
cuestiones humanas complicadas, sí den respuesta a preguntas más
simples.
Así, por ejemplo, existen dos especies relacionadas de ratones de
campo que viven en Norteamérica: una es monógama y vive en la
pradera (
Microtus ochrogaster) y la otra es promiscua y vive
en los montes (
Microtus montanus). Un estudio descubrió un
gen en los de la pradera que estaba sospechosamente ausente entre los
montaraces. Los investigadores insertaron el gen en cuestión en los
machos de las especie de montaña y esta simple manipulación
convirtió a los que tenían que haber sido
Giacomo Casanova en
DiegoMarcilla. Un indicio de que lo que pensamos que es elección propia
de esa persona ideal(izada), esto es, la monogamia total o la
poligamia como monogamia en serie, no sería más que predisposición
genética.
Loco de amor
Pero si el enamoramiento es, como decimos, una enajenación mental
transitoria, toda la influencia genética tendrá su correlato en el
encéfalo. Veamos qué encontramos.
Un grupo de investigadores se dispuso a descubrir cuáles eran las
manifestaciones neurológicas de los primeros estadios del amor
romántico. Básicamente, lo que querían descubrir era si el
enamoramiento es una emoción fundamental como el miedo o si está
producida por bucles de retroalimentación del sistema de recompensa
del encéfalo de la misma forma que funciona la adicción a la
cocaína.
Su conclusión es que hay una serie de regiones encefálicas que
parecen estar involucradas en los sentimientos románticos.
Específicamente registraron la activación del mesencéfalo ventral
derecho, alrededor del llamado área tegmental ventral y el cuerpo
dorsal y la cola del núcleo caudado. Todas estas regiones no están
relacionadas con instintos y emociones primitivos como el miedo, sino
que están ligadas al sistema de recompensa que hace que nos volvamos
adictos a las drogas.
Cuando ponemos estos resultados en contexto se llega a la
conclusión de que el enamoramiento es fundamentalmente un sistema de
recompensa, que conduce a varias emociones, más que una emoción
específica. Es muy característico que no se pueda ligar una
expresión facial de forma inequívoca a estar enamorado. Además las
primeras etapas del enamoramiento, cuando éste es más intenso,
difieren tanto de la atracción sexual como del desarrollo del afecto
característicos de las fases posteriores de la relación, que
activan áreas diferentes del encéfalo.
¿Y qué pasa si la cosa sale mal?¿Y si no eres correspondido o
te abandonan?
Cuando se mira una foto de alguien que te acaba de abandonar
suceden muchas cosas en el encéfalo, incluyendo la activación de
regiones habitualmente asociadas al dolor físico, a comportamientos
compulsivos-obsesivos, al control de la ira y áreas que se activan
cuando elucubramos sobre lo que otro está pensando. No sólo eso, en
vez de desactivarse las acciones del amor romántico, parece como si
se activaran aún más: el enamoramiento se exacerba por el rechazo.
Moléculas enamoradas
Muchas veces se suele hablar de que el enamoramiento es química.
Efectivamente, muchas de los circuitos involucrados en el amor
romántico incluyen a una hormona que también es un neurotransmisor,
la dopamina. Pero este no es el único compuesto involucrado en el
enamoramiento.
Al igual que los pacientes con comportamientos
obsesivos-compulsivos los enamorados presentan unos niveles
anormalmente bajos de serotonina en sangre, lo que se correlaciona
bastante bien con la obsesión con el objeto del enamoramiento.
También se han detectado cambios en los niveles de cortisol,
hormona estimulante del folículo y testosterona. Algunos de estos
cambios dependen del sexo del sujeto. Por ejemplo, la testosterona
aumenta en las mujeres enamoradas y disminuye en los varones. Pero lo
mejor viene cuando los enamorados que se han jurado amor eterno
vuelven a medir sus niveles hormonales 12 meses después, aunque la
relación se mantenga: las diferencias hormonales han desparecido
completamente. Esto es, desde el punto de vista endocrino, una pareja
que sobrevive a la fase de enamoramiento (recordemos que es una
enajenación mental transitoria) lo hace en base a fundamentos
bioquímicos diferentes: después de doce meses la química
desaparece, sólo para ser sustituida por otra, en la que por
ejemplo, interviene la oxitocina.
Quevedo etólogo
Vemos pues que el elegir a un sólo objeto de nuestra obsesión
amorosa tiene una base genética, neurológica y fundamentalmente
química y que todo ello se manifiesta en un comportamiento similar
al del adicto a una droga.
Prueba ahora a leer el soneto del inicio pensando que está
dedicado a la heroína. Apreciarás mucho mejor el genio de Quevedo y
verás, quizás, que un comentario literario estándar puede quedarse muy corto.